Por Bruno Cortés
Cuando uno escucha la palabra “suicidio” lo primero que viene a la cabeza suele ser un silencio incómodo, una explicación rápida y muchas veces un juicio. Pero la realidad —como la presentaron ayer especialistas en la Mesa de análisis y cortometrajes por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio— es que esto no es un asunto individual ni un tabú que pueda atenderse con silencio. Es un problema de salud pública que exige políticas claras, datos confiables y una sociedad dispuesta a tender redes de apoyo. En cifras: en 2024, según registros oficiales, la tasa estimada en México fue de 2.6 por cada 100 mil mujeres y de 11.2 por cada 100 mil hombres; a nivel global se calcula que cada 40 segundos alguien se quita la vida, y por cada muerte hay unas veinte intentos. Eso no es una estadística fría: son personas, familias y comunidades enteras afectadas.
Lo que pidió Elías Robles Andrade —director del Espacio Cultural San Lázaro— fue cambiar las historias que contamos sobre el suicidio. No es un llamado menor. En muchos productos audiovisuales y culturales todavía se pinta el suicidio de forma romántica o heroica; esa narrativa no sólo no ayuda, sino que puede normalizar o incluso incentivar conductas peligrosas. Cambiar la narrativa implica hablar con responsabilidad, evitar descripciones explícitas de métodos, y sobre todo, dejar de estigmatizar a quien sufre: la vergüenza, la culpa y la idea de “debilidad” empujan a las personas a no pedir ayuda y a las familias a ocultar causas de muerte.
Desde el punto de vista de políticas públicas hay varias aristas que emergen con urgencia. Primero: datos y registros. Ignacio Audiffred Jaramillo, de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, subrayó que México necesita diagnósticos más precisos; hay discrepancias en estadísticas y subregistro debido al estigma y a fallas en los sistemas de información. Si el Congreso y las instancias de salud no invierten en sistemas sólidos de registro —que permitan identificar quiénes, dónde y por qué están en riesgo—, cualquier intervención será a ciegas. Tener cifras confiables es el punto de partida para diseñar programas eficaces y asignar recursos donde realmente se necesitan.
Segundo: prevención temprana y atención integral. La médica psiquiatra Ana de la Fuente Martín recordó la importancia de evaluar historia clínica y antecedentes; no basta con reaccionar cuando hay una crisis. Eso exige fortalecer la atención primaria, capacitar a médicos de primer contacto para identificar señales de alarma, y ampliar los centros comunitarios de salud mental. Carmen Fernández Cázares, de Centros de Integración Juvenil, apuntó además a la relación estrecha entre consumo de sustancias —metanfetamina, alcohol, marihuana— y conductas suicidas. Por tanto, las políticas deben integrar salud mental y adicciones, ofreciendo tratamientos accesibles y programas de reducción de daño.
Tercero: enfoque en jóvenes y factores sociales. Las tendencias muestran que el fenómeno está creciendo entre poblaciones más jóvenes. Factores como traumas en la infancia (abandono, violencia, negligencia), migración, exclusión social y presiones económicas son detonantes reales. Eso significa que la respuesta pública no es sólo médica: implica mejores redes de protección social, políticas educativas que incluyan apoyo psicosocial en escuelas, y programas que reduzcan la inequidad y la vulnerabilidad.
Cuarto: desestigmatizar con campañas y legislación que proteja. Cambiar la narrativa es una tarea cultural que exige campañas públicas bien diseñadas —no sensacionalistas—, formación a medios de comunicación y normativas que promuevan el reporte responsable. Aquí el papel del Congreso es clave: legislar para garantizar financiamiento estable a la prevención, regular prácticas mediáticas dañinas y promover protocolos en instituciones públicas y privadas.
Finalmente, hay una cuestión práctica que quedó clara en la mesa: los intentos y los métodos importan. Las mujeres intentan con más frecuencia (aproximadamente cinco veces más que los hombres) pero los hombres suelen elegir métodos más letales, lo que dispara las tasas de defunción. Políticas públicas efectivas contemplan también restricciones al acceso a medios letales, estrategias de control de sustancias y medidas de seguridad en entornos de riesgo.
Si algo hay que llevarse de esa conversación es que prevenir el suicidio no es sólo brindar apoyo psicológico cuando alguien lo pide; es crear una red de políticas que vaya desde mejorar los datos hasta transformar la cultura que rodea el acto. Es financiar servicios, capacitar personal de salud y educación, ofrecer tratamientos integrales para adicciones, proteger a la infancia de traumas evitables y, muy importante, cambiar el lenguaje: hablar sin estigma, escuchar sin juzgar y actuar con políticas públicas coherentes. Porque al final, cada cifra representa una vida que se pudo haber salvado con un sistema que funcione y una sociedad que no mire hacia otro lado.





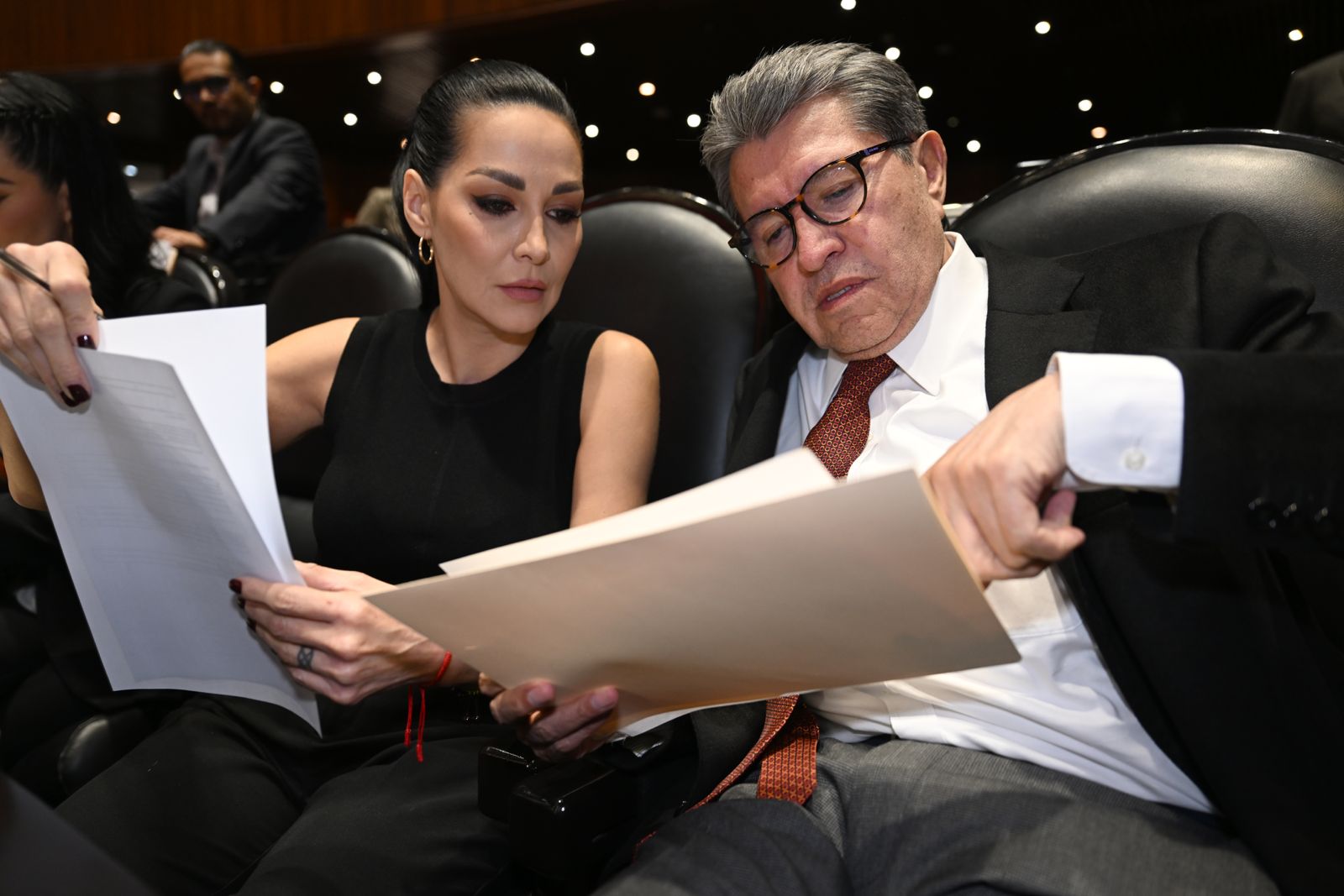

























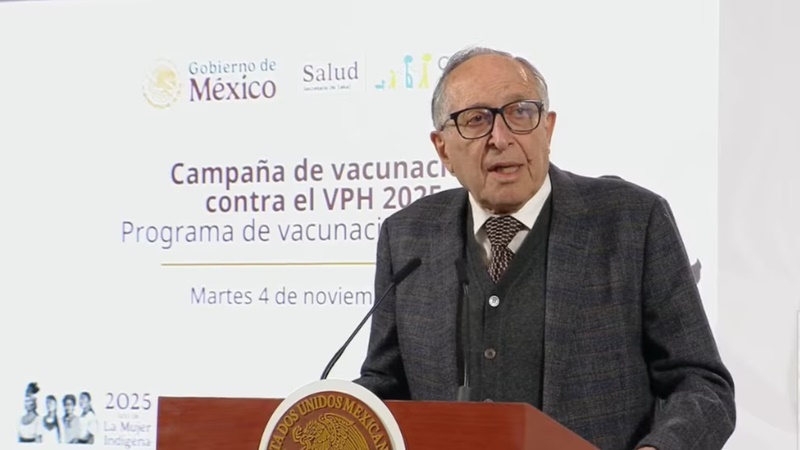
Deja una respuesta